Nardos en salitre
El calor y, sobre todo, la humedad se hacían insoportables en aquella mañana de agosto. Caminábamos hacia el mercado. Nuestros pasos eran pausados. Ya sabía que salir con mi abuela, significaba aminorar la marcha y adaptarme a sus cansadas piernas. Sin embargo, saber que tenía que salir con ella era un auténtico placer. En el camino eran muchos los que nos saludaban y se alegraban de verla. Ana, mi abuela, charlaba con todo el que encontraba a su paso. Siempre tenía una sonrisa espléndida y hablaba con sorna y guasa.
—Ana, ¡cuánto tiempo sin verla! Está usted estupenda.
—¿Cómo que “usted”?—la pregunta en forma de amenaza le salió de lo más profundo de su garganta. Mi abuela odiaba los formalismos y que la llamasen de usted. Rozaba los ochenta y cinco años, pero se negaba a asumirlos. Solo en sus andares pesarosos se notaba su edad. Vestía como siempre: camiseta, pantalón y sandalias; y su pelo era blanco pero seguía tan rebelde y alborotado como a los treinta.
—Disculpa, Ana—se excusó sonriendo Rodri, sabiendo de sobra que esa sería la reacción de mi abuela. Ella sonrió y le dio un buen palmetazo en el hombro.
—¡Ay, Rodri, Rodri! Siempre te ha gustado picarme. ¿Cómo están el resto de los miembros del Triple Entente?
Rodrigo se sonrió ante esa expresión que Ana había usado tantas veces en clase para referirse a él y a otros de sus compañeros. Lo cierto es que mantenía un recuerdo muy dulce de aquella profesora que hacía malabares para enseñarles Lengua e Historia; y que, además los hizo pensar.
—Están muy bien, Ana. Les diré que has preguntado por ellos. La verdad es que nos vemos poco pero intentamos sacar algún hueco de vez en cuando.
—Pues a ver si me invitáis a alguno de esos huecos, cojones; que ahora sí que me puedo tomar un par de cervecitas con vosotros—la sonrisa de mi abuela era radiante. Con el paso de los años había perdido cualquier tipo de filtro y decía las cosas como le venían. Aunque yo siempre he pensado que, en realidad, nunca hubo tabúes.
—¡Ay, Ana! Estoy seguro de que nos tumbas en una quedada— respondió Rodrigo riendo y cogiendo a mi abuela por los hombros para darle un abrazo. Se despidió de mí con un “¡cuídala!”, a modo de adiós, y continuó su camino.
Nosotras nos quedamos en mitad de la calle. Mi abuela sonreía y comenzó a contarme al reanudar nuestro paso, anécdotas sobre Rodrigo y aquella clase de 4º de E.S.O. que a ella le fascinó por ser la primera y por el cariño que los chicos le profesaban. Casi sin darnos cuenta habíamos recorrido toda la calle Columela y estábamos llegando al puestecito de la Plaza.
Ana se sentó en el borde la fuente a respirar y, lo cierto es que creo que le encantaba regodearse en el hecho de estar allí, de ser una parte más de aquella ciudad de la que estaba enamorada.—Abu, dime la verdad— le exigí, sentándome a su lado—¿Has pensado alguna vez en volverte al pueblo, en dejar atrás Cádiz?
Con mi pregunta se le ensombreció el rostro. Bajó la mirada. Parecía estar contando cada una de las piedrecitas que dibujaban el pavimento de la plaza. Viró su cabeza a la izquierda con el edificio de Correos de fondo, sonrió y se aclaró la garganta.
—¿Y tu abuelo? ¿Qué hacemos con él? El pobre está compuesto por el 50% de agua y el 50% de salitre…—Daba ese argumento casi por ensalmo. Mi abuelo Miguel se convertía en la excusa perfecta para no dejar la Tacita.
Abuela y nieta continuaron anonadadas, sintiendo el frescor de las gotitas que salpicaban sus blusas y disfrutando la sombra de la plaza. Carmen seguía pensando en su abuelo. Había infinidad de fotos de él de joven y era todo un galán, menos cuando se disfrazaba en su chirigota; ahí perdía, pero los vídeos no tenían desperdicio. Lo imaginaba subiendo todos los días la escalinata de Correos, en aquella misma plaza, y a su abuela dándole un beso mientras enfilaba la calle Hospital de mujeres camino de su instituto.
Mientras tanto, Ana pensaba en la pregunta de su nieta Carmen: ¿quería volver al pueblo? No, no, definitivamente no. Sin embargo, se le plantaba un nudo en el pecho al pensarlo que le llegaba hasta la garganta. Miguel siempre le decía que si quería volver solo tenía que decirlo... Y nunca lo dijo, nunca lo decía. “¿Habré perdido mis raíces?”,se preguntaba, martilleándose el pensamiento a base de recriminación.
—Carmen, cuando llevaba poco tiempo fuera me pidieron escribir sobre la añoranza del pueblo, pero no lo hice. Creí que era la juventud la que me impedía ahondar en ese tema…
—¿Creías?— preguntó Carmen de forma curiosa.
—Sí, eso creía. Pero no, no se trata de más o menos años; si no de la contradicción de querer a dos madres a la vez. Es difícil, no sabría explicártelo—. Ana se levantó y dirigió sus pasos hacia el puesto de flores.
Carmen se quedó plantada ante la reflexión de su abuela. De fondo, como siempre, poniendo banda sonora a sus vidas sonaba carnaval: “El día que yo me muera, que nadie me traiga flores, que nadie encienda una vela…” Ana regresó canturreando el pasodoble y con un nardo en la mano, luciendo la mejor de sus sonrisas a principios de agosto de aquel 2019, que le traía aromas y coplas; como Cádiz, como su Arjona.
Las vi desde la distancia, apoyado en una de las esquinas de la Plaza. De sobra sabía lo que significaba el olor a nardo para Ana, mi Ana. En pocos días regresaríamos a Arjona dejando atrás Puerta Tierra y pisando una tierra sin salitre que bien podría ser la mía porque tararea carnaval en agosto y vive su Fiestasantos cantando, como también hacemos los hijos del 3x4.
Carmen Cordón.




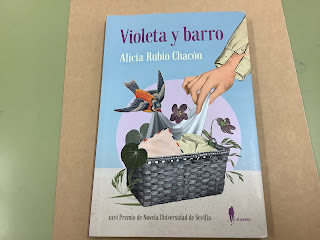

Comentarios
Publicar un comentario